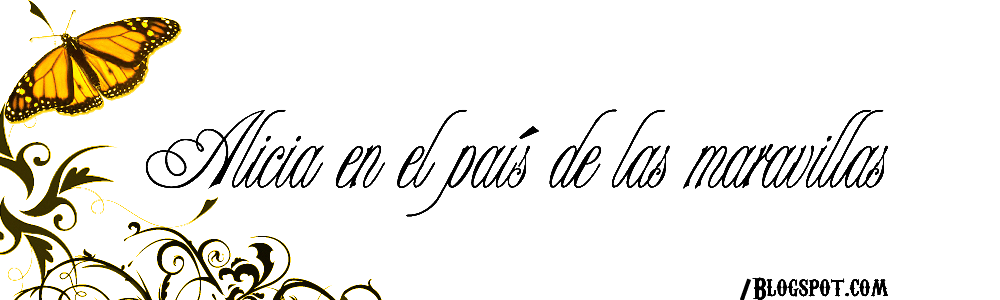La niña suspiró.
Se miró al espejo y contempló sus
facciones, todavía tristes. Es curioso ver como las lágrimas dejan
una huella muy difícil de ocultar mientras que la sonrisa es casi
inapreciable.
Se puso a la faena tras limpiar la
última lágrima.
Como todos los días, la niña se
aplicaba una gruesa capa de maquillaje. Ocultaba sus pecas, sus
prematuras espinillas y su pálida tez. No quería que nadie
descubriese su piel joven e imperfecta.
Continuó con los ojos que, una vez
contorneados, coloreó dulcemente de un color natural y vivaz.
Odiaba sus ojos. No podía ni verlos
(irónico). ¿Curioso? No eran afinados ni perfectos. No eran azules
como los de la barbie o verdes como los de las modelos. Sus ojos,
aquella ventana hacia sus sentimientos, debían ser ocultados. Nadie
tenía por qué saber que se odiaba. Nadie tenía por qué ver más
allá de lo que ella quería que viesen los demás.
Se relajó. Le dolían los pies de
estar tanto tiempo de puntillas ante el alto espejo.
Por último, coloreó su pequeña cara.
Su cara pálida ausente de color, ahora se veía lúcida con esos
pómulos sonrojados y esos labios carnosos que no llegaban a ser
rojos. Aliviada y avivada, terminó.
Volvió a suspirar y esta vez se separó
un poco del espejo para contemplar su obra maestra.
Ya no había ni rastro de esa niña
fea. De esa niña real. De esa niña, al fin y al cabo.
Era su máscara. Era su legado, su
avatar, su muralla, su escudo.
Eso era ella.
Tan joven.
Tan triste.